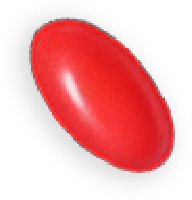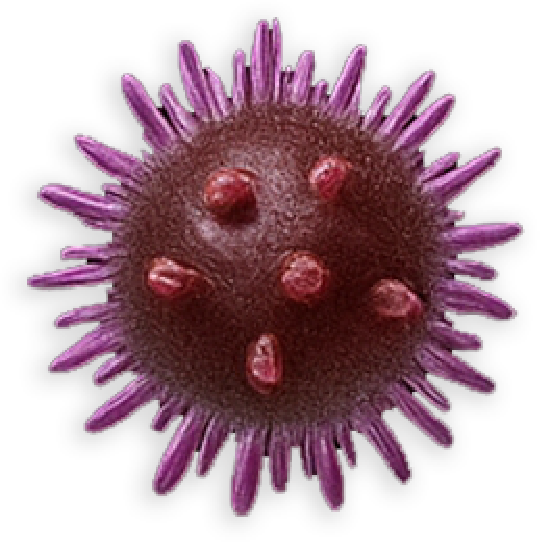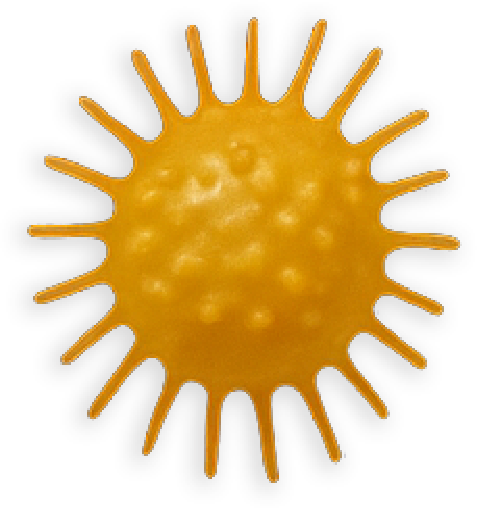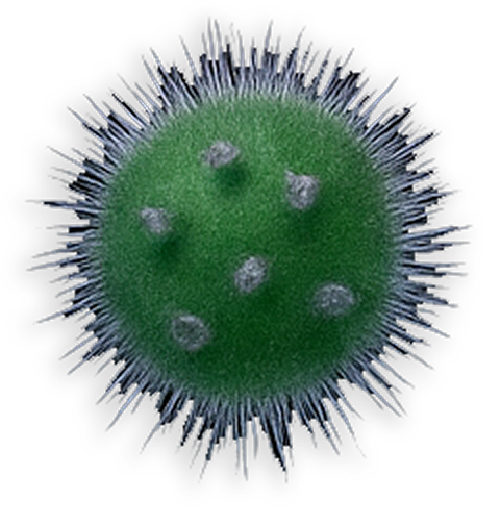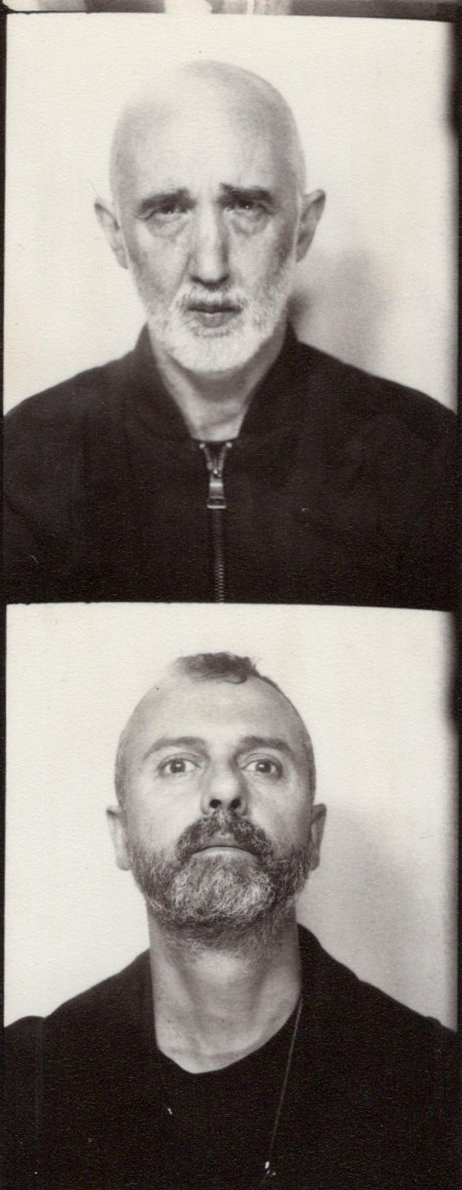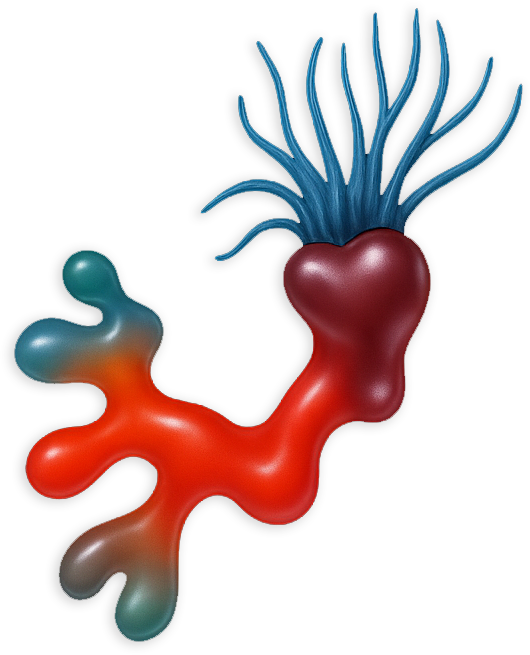Iván Navarro (Santiago de Chile, 1972) es una figura destacada en el arte contemporáneo por su uso rádical de la luz, del neón, los espejos y las estructuras geométricas para crear instalaciones inmersivas que combinan belleza visual y crítica sociopolítica. Su obra transita entre el minimalismo formal y una narrativa de denuncia, cuestionando la violencia del poder, los dispositivos de control y la memoria colectiva.
La infancia de Iván Navarro transcurre durante los años más cruentos de la dictadura militar en Chile. Hijo de profesores y artistas comprometidos políticamente, Navarro crece en un ambiente marcado por la represión, el miedo y la vigilancia estatal, donde el arte juega entonces un papel fundamental, transformador y radical desde los potentes colectivos artísticos desarrollados en esa oscura época. Esta experiencia marca profundamente su sensibilidad artística, que más adelante se articulará en una crítica sofisticada a las estructuras del poder.
Radicado en Nueva York desde 1997, Navarro ha desarrollado una trayectoria internacional, exponiendo en museos y bienales de renombre. Sin embargo, su producción nunca se ha desvinculado del contexto latinoamericano ni de los dispositivos de poder global. Lo transfronterizo desde migración, la memoria y la resistencia son conceptos que se filtran constantemente en su obra.
La luz, en la obra de Navarro, no es simplemente un recurso estético, sino una metáfora estructural. Utiliza tubos de neón, espejos unidireccionales y marcos metálicos para construir instalaciones que simulan pozos infinitos o túneles sin salida. Esta repetición infinita de formas y palabras genera una sensación de vértigo y encierro, confrontando al espectador con una belleza atrapante y a la vez inquietante. Navarro es entonces un inventor de la luz.
Uno de sus recursos más potentes es el uso de palabras o frases en neón que se reflejan en espejos, formando un eco visual y semántico. Las expresiones “protest”, “revolution”, “éxodo”, “cohecho”, “silence” no solo actúan como un letrero luminoso sino como signos cargados de memoria política. Quien las observa, se ve obligado a descifrar estos mensajes dentro de un espacio ilusorio que parece no tener fin, en una experiencia que oscila entre lo sublime y lo perturbador.
Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentra la serie Death Row (2009), donde transforma objetos cotidianos como puertas, escaleras o sillas en estructuras luminosas. Estas piezas no son simples reinterpretaciones del mobiliario urbano, sino representaciones simbólicas del encierro y el castigo. Las luces de neón, al ser encerradas en estos objetos, funcionan como cuerpos atrapados, visibilizando una violencia contenida.
Otra serie destacada, en colaboración con Courtney Smith, es The Music Room (2015), una instalación sonora y lumínica que hace referencia a la tortura a través del sonido. Aquí Navarro se vale de la luz como vehículo sensorial pero también como testimonio de una violencia histórica que se niega a desaparecer. Su uso de materiales industriales remite al legado del minimalismo norteamericano, pero con un giro conceptual y político que lo conecta con las prácticas artísticas de resistencia en América Latina a través de música revolucionaria.
También merece mención su participación en el Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia de 2009, donde presentó Threshold (2009), una obra que juega con los límites de la percepción, lo público y lo privado, lo visible y lo oculto. En ella, la arquitectura del espacio expositivo se convierte en metáfora del control estatal, con pasillos estrechos y muros espejados que invitan a una experiencia corporal de vigilancia y sospecha.
Iván Navarro subvierte el lenguaje del poder mediante el mismo medio que lo representa: la luz. En lugar de utilizarla para exaltar el espectáculo o la publicidad, como hace la cultura de consumo, la convierte en signo de opresión o memoria. Su obra es, en este sentido, una relectura crítica del legado del arte minimalista y conceptual, atravesada por la historia latinoamericana.
La relación con artistas como Dan Flavin o Bruce Nauman es evidente en su estética, pero Navarro se desmarca de ellos al cargar sus piezas con contenido político explícito. La luz deja de ser formal para volverse ideológica. En este cruce de lenguajes –lo visual, lo arquitectónico y lo textual– se articula su propuesta: crear espacios donde el espectador no solo contempla, sino que experimenta corporalmente las estructuras del poder.
Iván Navarro es un artista que transforma lo invisible en visible. A través de instalaciones inmersivas y poéticas, construye una crítica incisiva a los mecanismos de control y a las memorias reprimidas del continente. En tiempos de vigilancia masiva, discursos autoritarios y desmemoria histórica, su obra funciona como un acto de resistencia luminosa, recordándonos que el arte también puede ser un dispositivo de disidencia.
Artículo realizado por: Nicolás Oyarce Carrión. Cineasta. Artista chileno transdisciplinario. Miembro de la Academia de las Artes Cinematográficas de Chile. Actualmente es Director Escuela de la Intuición de la CChV y curador de la 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago.